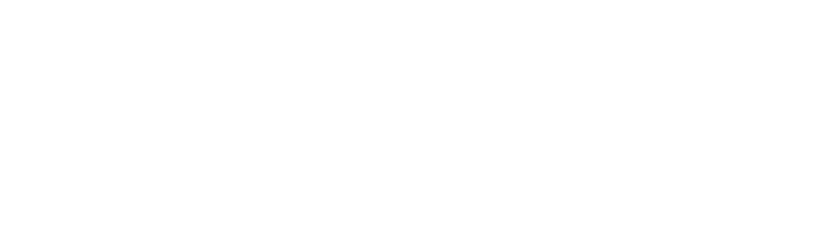Hablar de educación está de moda. Como toda moda, también está plagada de lugares comunes. En ella, además, lo cuantitativo opaca casi completamente a lo cualitativo. Por eso, quizás, sea pertinente abordar la problemática de la educación por un flanco diferente al de las controvertidas cifras.
A fin de complementar el discurso de los tecnócratas de la educación que pontifican desde las frías estadísticas, esbozaré algunas reflexiones que están afincadas en una tradición humanista que ha sido casi completamente olvidada.
¿A quién se educa? A la juventud, pero no solo a ella. ¿Qué sabemos de ella? Suele decirse que la juventud es la etapa más feliz de la vida. Personalmente, creo que no es así. Tampoco afirmo lo contrario. Quizás la juventud y la vejez sean las etapas más complicadas de la vida. Ambas tienen en común el hecho de experimentar cambios drásticos en muy poco tiempo. Con todo, la juventud es más difícil que la senectud, porque existe una preparación para la vejez. De hecho, frisando los cincuenta años la vida se ordena hacia ese fin.
En cambio, no se aprende a ser joven. Ni se tiene un acervo de experiencias para afrontar la adolescencia. Es algo que sobreviene de sopetón. Es un cambio que desestructura, que disloca, que cierra ventanas, pero que simultáneamente abre puertas. Las puertas entornadas muestran los primeros recodos del camino. Lo que está al final del trayecto sólo la imaginación lo puede vislumbrar, entrever, entre penumbras lejanas y promisorias. Nada asegura que llegaremos a la meta. Ni nada asegura que encontraremos al final del camino lo que habíamos imaginado.
Es mucho más emocionante el tránsito hacia la meta que la llegada a la meta. Desde este punto de vista, la adolescencia bien podría ser calificada como un momento estelar. También es, obviamente, una encrucijada, un cruce de caminos. Pero sólo se puede tomar un sendero, lo que implica desechar o postergar otras opciones. ¿Qué camino tomar? La decisión siempre tiene algo de apuesta. Finalmente, no sabemos qué hay al final del camino. Puede ser menos o más de lo que nosotros esperábamos. O algo completamente diferente. Algunos han dicho que la vida es riesgo, yo prefiero decir que es incertidumbre. No hay carrera ganada, ni cartas marcadas. Paradójicamente el éxito puede instalarnos en la antesala del fracaso.
Aun para los que no somos espontáneamente apostadores resulta imposible librarnos de la incertidumbre y de la sal y pimienta de la vida. De hecho, hasta en el fracaso existe aprendizaje y emoción. Sostengo que quien nunca se ha caído es porque nunca se ha parado.
Si recordamos con nostalgia la juventud, paradójicamente, es por los tropiezos aleccionadores que tuvimos y, sobre todo, por la camaradería (sentimiento emblemático de la juventud) de nuestros compañeros de viaje. Quizás quien mejor retrate lo que quiero expresar es el poeta Rubén Darío cuando dice: “Juventud divino tesoro ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer”. Nótese a ambivalencia de sentimientos que concita el enunciado: nostalgia por las penas, como asimismo por las alegrías vividas. Pues bien, esa es la vida, incluso en su versión romántica.
Quisiera formular una pregunta que es ética y, que por ser tal, remite a los fines de la educación. ¿Cómo se llega a ser el que se es? Propongo una respuesta tentativa: en gran parte somos lo que somos gracias a nuestros amigos, nuestras familias y nuestros maestros.
El gran desafío es llegar a ser el que se es. Esto implica una búsqueda: saber quién se es. Pero también una tarea: llegar a ser. Esa búsqueda supone necesariamente momentos de soledad y otros de ayuda externa. Sin esa pasada por el desierto es imposible llegar a ser el que se es y, por consiguiente, concretar una vocación y avanzar en el proceso educativo, el cual tiene mucho de autoformación.
La juventud es difícil. Aún no he encontrado una persona, ni he leído novela testimonial alguna que sostenga lo contrario. Como ya tengo algunos años, también sé que en la vida adulta se paga un alto costo por el hecho de haber tenido una adolescencia blindada para rehuir las inclemencias de la vida y del mundo.
En la juventud se padecen con peculiar intensidad los sentimientos de soledad e incomprensión, como asimismo los de amor y fraternidad. Todos son llevaderos con buenos amigos, buenos maestros o el cobijo familiar. A veces basta sólo uno de ellos para que la vida nos sonría, incluso en la adversidad.
Desde el punto de vista material, ninguna generación de jóvenes de nuestro país ha tenido la holgura que tiene la actual. Pero precisamente en la abundancia, en la seducción de la industria del entretenimiento y en la virtualidad de la existencia cibernética están sus posibilidades de perdición. La sobreabundancia de distracciones mengua los espacios y momentos de soledad que son indispensables para conocerse a sí mismo.
En lo personal, desde el final de mi adolescencia he tenido algunas figuras que me han acompañado a sobrellevar los momentos difíciles y a convertir las flaquezas en fortalezas o, más precisamente, las desventajas en ventajas. Una de ellas tuvo su morada en las estribaciones cordilleranas del valle de Elqui. Me refiero a mi Gabriela, a Gabriela Mistral. Nadie podrá decir que su vida fue miel sobre hojuelas. El otro también es un paisano oriundo del Norte Chico: José Joaquín Vallejos, Jotabeche, que con la paciencia y el esmero de un orfebre, de un artesano copiapino, pulía y repulía sus escritos en circunstancias que difícilmente se podrían catalogar de fáciles.
Ellos no sólo tenían talento, también tenían vocación —vocación que conocieron tras cruzar a campo traviesa el desierto de la soledad e incomprensión—; vocación que en virtud de la disciplina la convirtieron en una profesión. Ellos caminaron a pie descalzo sobre brasas humeantes y se sobrepusieron a la adversidad porque fueron leales a su vocación, porque encontraron buenos compañeros de ruta y porque sabían que el camino a la meta no es rápido, ni fácil, ni entretenido.
Nada es en sí mismo fácil o difícil. Todo depende de la vocación, de la pasión que anima nuestra conducta. Hay actividades laborales que se pueden realizar sin mayor vocación. Sin embargo, el llevarlas a cabo sin ella no es de costo cero para la vida interior. Hay otras, por el contrario, en las que es indispensable la vocación. Sin ella no se pueden realizar. Una de esas actividades es la profesión docente. Para ser profesor se requiere de vocación. Lo que acabo de decir es una reiteración, un pleonasmo, porque la palabra profesor proviene de la voz profesión. ¿Qué es la profesión? Es la vocación decantada, aquilatada y disciplinada. Y es una vocación de tal envergadura que no se puede acallar. Hacer profesión de fe significa gritar a voz en cuello cuál es mi pasión, mi fe, mi vocación. Es proclamar qué me siento llamado a realizar, ineluctablemente, desde mi propia e insobornable interioridad.
La profesión docente, como todas las pasiones, tiene una predilección por su objeto: el educando. Hoy la actividad docente está preferentemente centrada en la entrega de contenidos. Para tal propósito no se requiere de un educador, basta con un buen instructor. No es que los contenidos sean innecesarios. Lo importante es el modo de entregar los contenidos. No importa el qué. Importa el cómo y el para qué. El educador enseña a preguntar, a cuestionarse, no a responder. El educador enseña a pensar, no a regurgitar respuestas prefabricadas. Por eso, todo educador genuino aspira a que sus educandos dejen de ser alumnos y se conviertan en estudiantes. Al educador no le interesa inyectar contenidos, le interesa formar personas, hábitos, actitudes.
El énfasis en los contenidos —y sólo en los contenidos— puede llevarnos a tener buenos especialistas, bárbaros ilustrados, pero no mejores personas. La opción que se tome no da lo mismo, porque finalmente todos queremos vivir una vida humanamente llevadera que tenga significado y sentido y no una vida repleta de cosas, pero humanamente insípida, ramplona, frívola y hueca.
Suele decirse que el futuro de Chile depende de la juventud. La frase es una verdad a medias y, además, subrepticiamente elude responsabilidades. El futuro también depende de la formación que los adultos les brindemos a los jóvenes y de los bienes morales que queramos transmitirles. Pero hay algo que no depende de los adultos, sino que exclusivamente de los jóvenes. Permítanme citar, a este respecto, una admonición que un humanista renacentista hizo a su hijo en su lecho de muerte: “Francesco, hijo, ayúdate a ti mismo, porque si tú no te ayudas de nada servirá que los demás te ayuden”.
LUIS R. ORO TAPIA
ACADÉMICO / CIENTISTA POLÍTICO