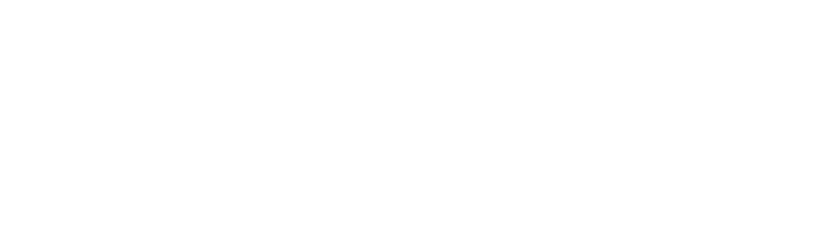A propósito de la investigación del académico, doctor en historia don Pablo Lacoste, “Desentrañando el misterio de la Hacienda La Torre, primera pisquera del mundo”, donde anunció que en 1734, encontró “tres botijas de Pisco”, siendo este el primer registro en América de un aguardiente con este rótulo.
Ante esto, viene a la memoria que hay distintas interpretaciones para el origen del término, por ser; “Pisco” vendría del quechua, donde llamaban “Pishqus” a las aves y desde mediados del siglo XVI los españoles empezaron a usar ese nombre para un río, un poblado y un puerto en Perú. Además el aguardiente se almacenaba en “botijas de arcilla” exportadas desde Chile y se les denominaban “Piskos”. Otro alcance es que gran parte de los aguardientes de uva del Reyno de Chile llegaban al Virreynato a través del Puerto de Pisco para el gran mineral de Potosí en los siglos XVI y mediados del XVII.
Chile, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, por medio del Decreto con Fuerza de Ley (DFL) número 181 de 15 de mayo 1931, establece que: “Solamente podrá denominarse Pisco, el aguardiente obtenido por destilación de caldos de uva, cosechadas al interior de una parte muy determinada de las Provincias de Atacama y Coquimbo, y los que así no fueren, serán considerados productos falsificados”.
Hay que tener en cuenta que ambas naciones no existían como tal en los inicios del aguardiente de uva en América, pero sí, se desarrollaba en ambos sectores. Con el tiempo, Perú abandonó la producción de este aguardiente, ya que se dedicó a la caña de azúcar y al algodón, mientras que Chile siguió perseverando. Solo hace pocos años están dándole importancia. Por ello hacemos un llamado a los integrantes de la industria pisquera que según datos al 2014 agrupaba a 2.734 productores de los cuales el 85% son pequeños agricultores (2.423) con menos de cinco hectáreas plantadas y que le dan trabajo permanente a 3.863 y en época de cosecha sube a 24.000 personas, a cuidar esta industria y por ende, esperamos que el Estado cautele, proteja y asegure la calidad del producto con buenos niveles de control, sobretodo, con la traída de “caldos” de otras zonas, inclusive de Argentina, colocando en riesgo esta denominación.
En la última Feria de Peñuelas (2016), conversando con cooperados pisqueros, dejaban entrever que sus acciones se han desvalorizado y no tomaban todavía una decisión respecto a su producción, porque, el precio de compra de uva, sería de 80 pesos y tenían que ver si seguían con las parras o se reconvertían como ya lo han hecho algunos.
Esto reafirma que hay que cuidar esta industria, ya que, en Chile la tendencia va hacia la disminución de la producción, ya sea, por factores exógenos (escasez hídrica) o por factores endógenos (tendencia del Estado a imponer cargas impositivas y que las propias cooperativas pisqueras importen y distribuyan licores que le hacen la competencia interna “envasado de aguardiente de caña”),(leer “Crisis del Pisco, un disparo al pie”06/04/2014, en este mismo diario). Mientras en Perú, es a la inversa, promueven el aumento de producción, por medio de bajar la carga impositiva y facilidades de regadío, en todo acto oficial debe haber pisco sour e inclusive en los aeropuertos.
Por lo anterior se corre el riesgo que dado el volumen de producto peruano en el exterior, para Chile sume cero, tener denominación de origen.
Octavio Álvarez Campos
Profesor de Historia y Geografía
Coquimbo