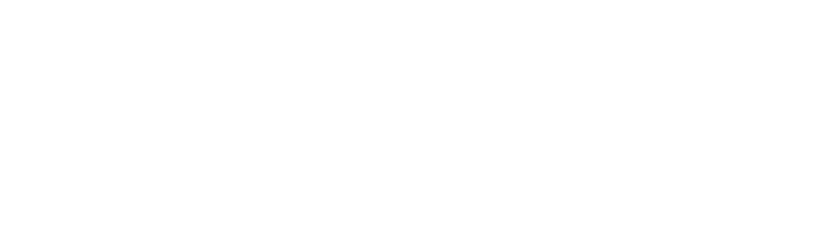En el metro se puede leer el diario, si el carro no va atestado; en la micro se puede leer una o dos páginas de un buen ensayo, si se tiene la suerte de ir sentado; en un café se puede leer un par de párrafos de lúcida filosofía, alternando la lectura con miradas desinteresadamente escrutadoras al entorno. Pero leer novelas, novelas clásica, hoy por hoy, sólo se pueden leer en el campo. Tal es mi experiencia, en los últimos años, de lector diletante.
La lectura de novelas, en mi caso, requiere de cierta disposición anímica, de cierta atmósfera, de cierta vibración ambiental, de cierta tesitura que sólo en el campo puedo encontrar. Mi vocación de lector es tardía. Irrumpió entre el fin de la adolescencia y el comienzo de la juventud. La primera novela que leí, sin compulsión externa, fue “Primavera mortal” de Zilahy Lajos; después le siguió “Un juez rural” de Pedro Prado; después “En el viejo Almendral” de Joaquín Edwards Bello. Cuando terminé de leer cada uno de estos libros tuve la sensación que no podían existir libros mejores que ésos. Me parecía incomprensible que nadie hablara de ellos. Cada uno de ellos me dejó una impronta. El comienzo del primero me dejó la fascinación por los crepúsculos; el segundo me invitó a observar la vida cotidiana del pueblo en que vivía; el tercero me incubó la fantasiosa idea de fundar (alguna vez, en el espacioso futuro) un diario, hasta pensé en el nombre: se iba a llamar “El rural”. La última gran novela que leí, un par de años atrás, fue “Guerra y paz” de León Tolstoi; también fue, obviamente, en el campo. Es la mejor novela que he leído. De hecho, al finalizar su lectura terminé enamorado de Natasha Rostova.
En mi casa paterna, y también en las de mis abuelos, no escaseaban los libros ni las revistas antiguas (de las décadas de 1930, 1940 y 1950). Había, incluso, revistas argentinas como “Leoplán”, “Margarita” y “Para ti”. Siendo ya estudiante universitario comencé a hurguetear de manera más acuciosa en los estantes y cajas con libros, tanto en los de mi casa como en los de la parentela.
En el “ratoneo” me llevaba sorpresas. Me encontraba con obritas, con folletines, con artículos en revistas de divulgación, de autores que en los años treinta y cuarenta (del siglo pasado) estaban de moda en Europa y sus escritos eran rápidamente publicados en Chile. Pero la sorpresa no me llevó a preguntarme cómo era posible que ello ocurriera en este rincón del mundo. Después vinieron otros intereses y me olvidé del asunto. Me olvidé hasta que se me pidió que escribiera un texto (para una obra colectiva) de unas treinta a cuarenta páginas sobre la cultura en Chile en el período 1930-1960. Acepté la invitación lleno de aprensiones de toda índole. En el transcurso de la recopilación del material y de la escritura reaparecieron, ligeramente transfiguradas, viejas sensibilidades.
La escritura del texto (un capítulo de libro) me permitió ordenar un cúmulo de lecturas que había realizado, al tuntún, en los veranos de la segunda mitad de los años ochenta y en casi toda la década de los noventa. También me permitió plantearme algunas preguntas que antes me había formulado vagamente y hacerme otras que jamás se me habían ocurrido. También me llevé algunas gratas sorpresas sobre la vida cultural de este país que, pese a todo, no era tan “provinciano”. De estas cosas doy cuenta en el capítulo titulado “La cultura”, incluido en el libro colectivo titulado “Chile, mirando hacia dentro”, Editorial Taurus, Madrid, 2015.
Luis R. Oro Tapia
Carén, comuna de Monte Patria