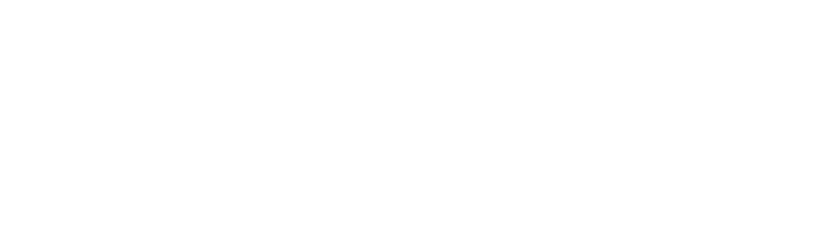Viniendo de la Araucanía, Temuco adentro, he tenido la oportunidad de conocer y convivir con el llamado pueblo mapuche, no tengo los conocimientos suficientes para hablar de sus cultura, de sus costumbres y /o tradiciones, me faltan parámetros suficientes como para opinar con cierta fundamentos sobre aquello. Reconozco eso sí, estar informándome, leyendo algunos ensayos publicados por antropólogos que dan cuenta de su cosmovisión, que, a pesar de los años de transculturación, aún se mantiene con fuerte presencia entre sus miembros. Así ha logrado entender esa relación tan particular que tienen con la tierra- el Mapu- y su entorno, siempre presente en sus ceremonias y sus tradiciones. Todo esto tiene una relación muy estrecha con la producción; tradicionalmente, en el área que resido, se dedican principalmente a la producción de papas, (las de Carahue tienen fama por su calidad y sabor). Podríamos decir, se trata de un monocultivo víctima de los vaivenes de la economía generalmente con precios muy irregulares en el mercado.
A pesar de los avances innegables en el desarrollo económico del país, la región de la Araucanía, que tiene un inmenso potencial de desarrollo, se encuentra en un grado de atraso innegable si lo comparamos con el resto del país. En el agro, aun es común observar a los bueyes como una fuerza de trabajo fundamental; la yunta indispensable en labores agrícolas, la carreta usada constantemente en diversas actividades, de la Reducciones que así se denominan el espacio donde viven, zona exclusiva para ese pueblo. Entonces ahí es el punto de inflexión que muestra ese atraso socio- cultural al compararlo con otros lugares de Chile.
Todo lo anterior está relacionado con mi reencuentro con mi tierra, la patria chica ,donde he tenido la oportunidad de visitar algunos lugares que antaño recorría en mis trabajo en el SAG, y he encontrado una zona pujante en donde los espacios de terreno agrícola y los distintos instrumentos de apoyo que el Estado ha entregado han sido aplicados con eficiencia, y aunque resulte obvio decirlo, se ha hecho un uso bastante racional del escaso recurso agua, cuya disminución ha sido la gran limitante en el desarrollo agrícola de la región: Esta dificultad no es de nada novedosa. En reiteradas oportunidades, en este medio de comunicación y otros, desde unos 30 años a la fecha, denunciábamos la falta de estrategia tendiente a detener el avance del desierto; usábamos aquello de “La sequía nuestro entorno natural” como una frase-fuerza, motivadora tendiente a sociabilizar el tema; recordemos que en aquellos años no estaba presente aun el tema del cambio climático y sus nefastas consecuencias.
En efecto, así como en el uso de agua de riego existen políticas diseñadas con buen criterio, con resultados muy favorables, así lo atestiguan las cantidades de productos de alto valor que se exportan :paltas, mandarinas ,uvas pisqueras y de mesa, olivas y su productos estrella, el aceite. Sin embargo, aquello no se refleja en el sector del secano, especialmente el secano costero, donde cada día crecen en forma irresponsable las mal llamadas “parcelas de agrado” que lo único de agrado que tienen es el desagrado que acarrea serios problemas para el Estado, que paradojalmente autoriza su instalación, y junto con ello debe hacerse cargo de la extracción de basuras, el acarreo del agua potable, luz eléctrica, construcción de caminos interiores y, un largo etc., pero lo más grave y serio es que rompen un ECOSISTEMA MUY FRAGIL, aumentado potencialmente el deterioro de los escasos recursos naturales: flora y fauna que resistían la sequía.
Con mucho dolor observamos la destrucción sistemática de la hacienda El Tangue, en Tongoy, otrora ejemplo mundial del manejo racional y sustentable de aquellos campos en donde además, racionalmente se criaban ovejas Merino Australianas, cuya lana se exportaba a Europa. EL exceso de presencia humana en el área, altera fuertemente la conservación de los humedales Salinas chicas, Salinas grande, Pachingo, hoy convertido en sitio Ramsar de protección de medioambiente, así como el ecosistema de dunas y llanos. Suma y sigue: Tranquilla, La Cebada, Talinay, Las Cardas, Pachingo, los Trigales de Guanaqueros… Aquello continúa desde La Serena al Norte.
Últimamente me he informado a través de OvalleHOY de la existencia de algunos proyectos tendientes a mejorar la crianza de cabras. Excelente iniciativa, pero mi comentario dice relación con la nomenclatura que algunos funcionarios de entidades estatales utilizan, en un lenguaje poco entendible cuando se habla de “Programa caprino conforma gobernanza con actores privados, públicos y la academia”. Gobernanza, extraña o añeja palabra, luego se habla de negocio caprino: y de lineamientos estratégicos tendientes a potenciar el negocio de la Caprinocultura”. Palabras que suenan bonito, pero de difícil entendimiento para los crianceros de cabras, que son los protagonistas de esta actividad en la región.
Porque los conozco sé que deberíamos hablarle en palabras simples entendibles y en directo: Aquello de “gobernanza”, de difícil comprensión, mejor expresarnos en un lenguaje asequible. No debemos olvidar que ellos, los crianceros de cabras, son la esencia de la ganadería caprina.
Desde estas líneas, felicitamos al Alcalde de Illapel por resaltar el esfuerzo que realizan los campesinos crianceros trashumantes en la celebración de un nuevo ciclo de arreo de sus ganados.
Aaaahh y desde la misma fuente («Programa de zonas rezagadas”), es mejor llamar TUNAS a las tunas (Opuntia ficus-indica)… lo de Nopal dejémoslo a los mexicanos.
Iván Ramírez Araya
Ovalle,5 de Diciembre de 2021